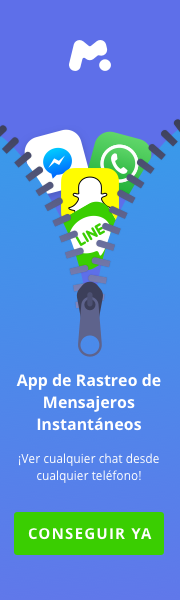El economista Dani Rodrik, autor de La Paradoja de la Globalización y otros títulos, lo resumió muy bien en una charla reciente: “Independientemente de lo que pase con los aranceles, el rol de EEUU en el mundo ha cambiado fundamentalmente. Ningún país verá a los EEUU de la misma manera”.
No debe extrañar, entonces, la declaración del Fondo Monetario Internacional (FMI) del ingreso de la economía global a “una nueva era”. El cambio en el rol de EEUU en el orden mundial supone el fin de siete décadas de un sistema basado en el multilateralismo y la globalización, con Washington como eje del comercio, referente de políticas económicas, garante de seguridad y -a veces- como fiscal ante la corrupción y el mal gobierno. Así de profundo es el cambio que ha provocado Donald Trump en los primeros 100 días de su segunda administración.
En lo inmediato, la principal transformación ha sido el instalar en la mayor economía del mundo la imprevisibilidad como sello de gobierno.
Un día el Secretario de Comercio asegura que no habrá marcha atrás en materia tarifaria. Al día siguiente Trump anuncia una tregua de 90 días para negociar.
Un día se dice que no habrá excepciones. Al día siguiente Trump ofrece revisar los aranceles, a cambio de que China inicie las conversaciones.
Un día amenaza con terminar con la autonomía del mayor banco central del mundo. Al siguiente asegura que fue malinterpretado y que nunca fue su plan despedir a Jerome Powell.
Giros en “U” que se atribuyen a las caídas del S&P500 (-9% desde el 20 de enero pasado), del dólar (-9,19%) y los bonos del Tesoro; y a la alerta de los CEO de grandes empresas. Trump llama a su estilo “flexibilidad”, empresas, inversionistas y gobiernos de otros países le llaman incertidumbre.
Pero más allá del constante bombardeo de anuncios y recurrentes cambios de dirección, hay otras transformaciones más profundas en marcha. Estos son algunos de los principales cambios que caracterizarán esta nueva era:
Menor crecimiento y mayor endeudamiento
Ya sea por un impacto directo por el alza arancelaria o por la incertidumbre, el mundo ha entrado a un período de menor crecimiento y mayor inflación. Es la advertencia que hace el FMI en su última revisión del Panorama Económico Actual, en el que proyecta tasas de crecimiento de menos de 3% para la economía global, de concretarse el escenario arancelario amenazado por EEUU. Dicho ritmo de expansión contrasta con el de períodos pasados. En la década previa a la última gran crisis financiera (1999-2008), la economía mundial creció un promedio de 4% anual, y en la década previa a la pandemia de Covid-19 (2010-2019) un 3,6% anual. En sus proyecciones anteriores, el FMI preveía una tasa de crecimiento de 3,8% promedio para el período 2021-2026.
Además del efecto en la demanda, y con ello el impacto en las exportaciones de los socios comerciales de EEUU, se prevén disrupciones en las cadenas de suministro y, al menos, una desaceleración -si no una paralización- de las inversiones a consecuencia de la incertidumbre.
El FMI contradice los argumentos proteccionistas de Trump, quien espera un boom industrial y económico a consecuencia del alza arancelaria, y afirma que -en el mediano plazo- “cabe esperar que los aranceles reduzcan la competencia y la innovación y aumente el clientelismo económico, lo que lastrará aún más las perspectivas de crecimiento”.
Este período de desaceleración coincide con crecientes demandas por gastos sociales, reducción de la desigualdad, y en el caso de Europa y otros países en defensa. Es probable que muchos, comenzando por China, respondan con medidas de estímulo, que a su vez lleven a masivas nuevas emisiones de deuda.
La OCDE proyecta emisiones soberanas por US$17 billones este año, en respuesta además a los crecientes costos de servicios de deuda por las tasas de interés más altas. De mantenerse la tendencia actual, el nivel de endeudamiento global pasaría del 92% del PIB de 2024 a 100% hacia el final de la década.
Bancos centrales bajo estrés
El nuevo escenario supone mayor presión para los bancos centrales. “El daño autoinfligido por la Casa Blanca reducirá el espacio para más recortes de tasas de interés”, advierte Paul Donovan, economista jefe de UBS AM.
Una Fed más restrictiva, tiende a reducir el espacio de recortes de tasas para otros bancos centrales. Pero, en el corto plazo, los principales emisores ya están cambiando sus planes para dar prioridad al crecimiento. El mercado espera al menos tres recortes de tasas del Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra, que el banco central suizo lleve la tasa de interés a cero nuevamente, y que el Banco de Japón detenga su proceso de alzas. Para los emisores latinoamericanos, la depreciación del dólar ha ayudado a contener la presión inflacionaria externa.
Pero ningún emisor estará en una posición tan delicada como al Reserva Federal. Al avance en dirección contraria del crecimiento y la inflación, la Fed debe sumar la presión política. Aún si Jerome Powell logra terminar su mandato, las decisiones de política monetaria no estarán ajenas a lecturas políticas del mercado. Su sucesor también estará sujeto a un escrutinio constante sobre su alineamiento con las demandas de la Casa Blanca.
Como si fuera poco, también hay factores de mercado. Camila Astaburuaga, senior portfolio manager de EFG Asset Management en Londres, recuerda de la necesidad de EEUU de emitir nueva deuda. “Por un lado, el deterioro del crecimiento sugeriría que la Fed podría recortar tasas para estimular la economía y dar más liquidez. Pero, por otro lado, si bajan demasiado, corren el riesgo de que la demanda por bonos se desplome”, plantea. Una presión que sería aún mayor si, a consecuencia de la guerra comercial, grandes tenedores de bonos como China deciden reducir su posición en bonos del Tesoro. Eso es lo que explicaría la presión reciente sobre los bonos.
En busca de otras fronteras
Independiente de que EEUU entre en recesión o no (Goldman Sachs ha elevado a 45% esa probabilidad), el dólar se está viendo golpeado por las perspectivas de menor crecimiento, mayor emisión de deuda y lo erráticas de las decisiones de la Casa Blanca. “El daño ya está hecho… El mercado está reevaluando el atractivo estructural del dólar como moneda de reserva mundial y está experimentando un proceso de rápida desdolarización”, afirmó en un comentario reciente George Saravelos, analista jefe de monedas del Deutsche Bank. A fines de 2024, el 58% de las reservas mundiales de divisas estaba en dólares. Hace una década, era el 65%, según la base de datos del FMI (COFER).
Nadie se atreve a anticipar el fin del dominio del dólar, pero sí se considera una muestra de la diversificación que está ocurriendo, ante la menor confianza en EEUU. “Como inversionistas hemos estado demasiado concentrados en activos estadounidenses, sobre todo en renta variable. Ahora se está viendo que hay otros mercados fuera de EEUU”, apunta Astaburuaga, quien ve un proceso similar en la renta fija.
Dicha diversificación se traslada también a lo político, con más países buscando respaldo en bloques regionales, como la UE, ASEAN o los BRICS para hacer frente a un Washington más incierto.
Más proteccionismo
Innes McFee, economista jefe global de Oxford Economics, llama a esta nueva era que ha comenzado “la era del interés económico propio”. Según McFee estamos viviendo un cambio de paradigma que se extenderá más allá del mandato de Trump.
La economista afirma que el desencanto con la globalización y el multilateralismo venía gestándose desde hace décadas (ahí está el Brexit como ejemplo), y muchas de las políticas promovidas hoy por Trump resuenan con electores en otros países.
“La agenda actual de Estados Unidos —al igual que la que China viene impulsando desde hace años— no es una copia exacta de las políticas económicas del pasado, pero sí retoma ciertos patrones comunes: el uso de aranceles y barreras no arancelarias, la intervención del Estado en sectores estratégicos como la tecnología y la defensa, y la firma de acuerdos internacionales motivados por el acceso a recursos naturales o compromisos en materia de seguridad. Todo ello responde a una lógica de interés nacional”, afirma McFee.
Una de las consecuencias de estos cambios será una extensión del proteccionismo más allá de EEUU y China, a medida que las economías norteamericanas y europeas establecen barreras para proteger a las industrias más sensibles al impacto de la guerra comercial entre las dos potencias. Una tendencia que ya ha ido en aumento, con multiplicación de aranceles y barreras en los últimos años en economías tan diversas como India, la UE o Brasil.
Competencia de poderes
Las negociaciones comerciales y arancelarias obligadas por EEUU están generando el marco de una nueva Guerra Fría, con Beijing y Washington como polos en conflicto. Varios reportes apuntan a que limitar el acceso de China a tecnología, recursos estratégicos o simplemente limitar su acceso a ciertos mercados serían algunas de las demandas para reducir las “tarifas recíprocas”, hoy en pausa hasta julio.
“Los países se encuentran en situaciones diferentes en lo que es, sí, una incipiente guerra fría entre China y Estados Unidos”, afirma Jennifer Lind, profesora de gobierno de la Universidad de Darmouth. Las respuestas, sin embargo, variarán de país a país.
Lind cree que Rusia, Corea del Sur e India son actores capaces de mantener un juego a “dos bandas”, mientras prevé que pueda haber posiciones divididas entre los países europeos.
El surgimiento de estos poderes regionales (se podría sumar Brasil en Latinoamérica) complica la analogía con la Guerra Fría, por no existir exclusivamente dos centros de poder. “Lo describiría como una competición entre superpotencias”, plantea Lind.
Aunque la académica sí espera una similitud con la Guerra Fría anterior. Tal como lo hiciera la Unión Soviética, Lind cree que China buscará presionar a EEUU en su “patio trasero”, con mayor competencia en Latinoamérica.
Debilidad institucional
Quizás el mayor cambio, o el más peligroso, es el ataque a la institucionalidad. En sus primeros 100 días, Donald Trump ha puesto en duda la institucionalidad estadounidense, amenazando la autonomía de agencias independientes incluyendo la Fed, y negándose a cumplir las órdenes judiciales de repatriar a inmigrantes erróneamente deportados a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador.
A nivel global, con la guerra arancelaria ha actuado en contra la Organización Mundial de Comercio, poniendo bajo signo de interrogación su vigencia; ha puesto en duda su compromiso y garantías de defensa a Europa, Japón y Taiwán; sacó a su país del Acuerdo Climático de París, provocando una desaceleración importante en la transición energética; e incluso, miembros de su administración abogan por una salida del FMI.
El Presidente estadounidense está normalizando el caudillismo, el gobierno a voluntad propia en nombre de una agenda propia que se defiende como la correcta. ¿Cuál será la respuesta de las Naciones Unidas ante una agresión territorial de Rusia, China o Turquía u otro país que se alinee con Trump en el Consejo de Seguridad?
Las negociaciones para el fin de la guerra en Ucrania son un ejemplo. Con Washington alineándose a las demandas de Moscú, a costa de la integridad y la seguridad a futuro de Ucrania y Europa.
Un próximo test podría ser Taiwán. “China intentará asegurarse el control sobre Taiwán. Xi Jinping ha dicho que su objetivo es “reunificar” los territorios perdidos antes de 2049… No creo que China lance una guerra antes de sentirse preparada… Pero China es una superpotencia que se cree dueña de Taiwán, ha acumulado un poder militar considerable, y ha demostrado en el caso de Hong Kong que se toma en serio el restablecimiento del control sobre territorios que cree que le pertenecen”, apunta Lind.
Pero mientras el Movimiento Make America Great Again, ya sea con Trump, con JD Vance u otro, siga al frente de la Casa Blanca, países como Ucrania o Taiwán (u otros) no podrán contar con el apoyo de facto de la economía y ejército más grandes del mundo, a menos que EEUU tenga algo que ganar.